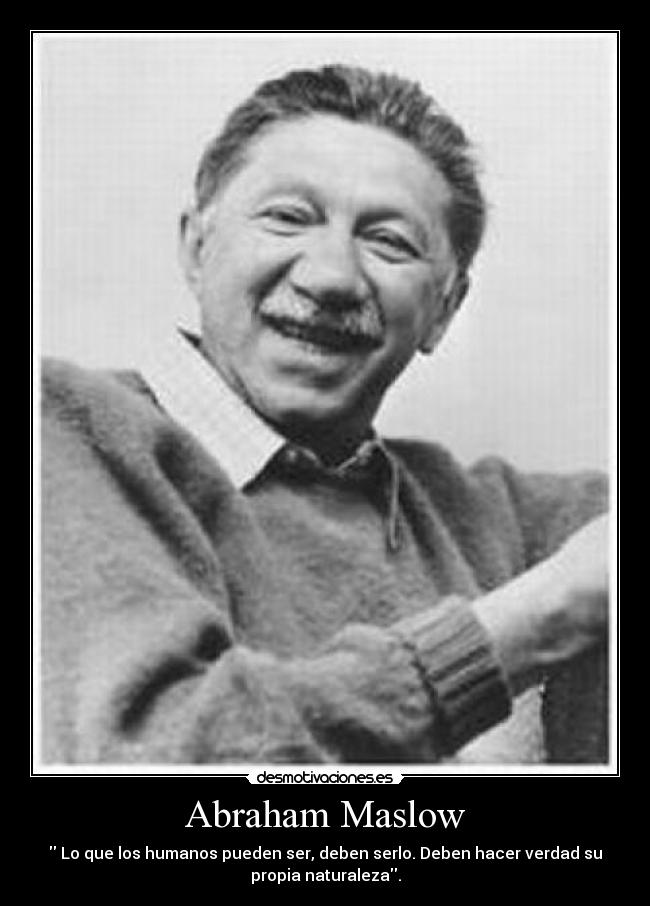El sentido del dolor y del sufrimiento
La preocupación por el dolor es de gran importancia, por cuanto hoy han disminuido los niveles de tolerancia álgida. Existe mucho miedo al dolor y al sufrimiento. Esto procede de dos raíces principales: por un lado el hedonismo y por otro, los beneficios aportados por la técnica; gracias a los progresos de la anestesia y de la analgesia, el hombre está menos familiarizado con el dolor que sus antecesores, por eso le teme mucho más. Surge laalgofobia que constituye una verdadera plaga social. Nuestra cultura pretende abaratar el mal y el sufrimiento. Dice Polaino: “estamos en una cultura en la que el sufrir tiene mala prensa. El dolor es hoy un dis-valor”1 no tenemos motivos para soportarlo, sino medios técnicos para combatirlo. Hemos caído en una trampa peligrosa: pensar que somos capaces de erradicarlo, lo cual es imposible. No soportamos el sufrimiento. El miedo o pánico al dolor llega a ser patológico. Se dice que padecemos de analgofilia: aficción desmedida al analgésico; “las virtudes han sido sustituidas por las grageas”. La eficacia de los analgésicos nos ha ido ablandando. El sufrimiento se considera un intruso, que quizá desmiente la bondad del Creador y hunde en la desesperación. Se lo ve como una maldición. Se lo hace coincidir con la absurdidad. Por otra parte, se advierte una pérdida del sentido humanizante y trascendente del dolor, lo que urge recuperar, porque se olvida que el dolor tiene una dimensión perfectiva y misteriosa. Huyendo del dolor padecemos doblemente.
Según Polaino-Llorente el dolor es una cuestión que interpela a cada persona, El sufrimiento resulta inevitable. Ningún hombre puede zafarse de la experiencia del sufrimiento. De una u otra forma, todos acabamos por ser hombres dolientes. Pero decía el maestro Eckhart que: “la cabalgadura que con más rapidez conduce a la perfección es el sufrimiento”
Perspectiva psicofísica del dolor
Sobre este tema la ciencia ha hecho aportes importantes. Aquí solo señalaremos unas pocas consideraciones. El dolor tiene un primer nivel, biológico y físico, donde se manifiesta como reacción a un estímulo sensitivo perjudicial. “El dolor es un daño sentido”3. Toda experiencia dolorosa deja un recuerdo importante, no en cuanto dolor propiamente dicho, sino en tanto que experiencia dolorosa. Esa huella no puede interpretarse como algo innato, sino adquirida; y en tanto que adquirida, puede condicionar determinados tipos de actitudes frente a futuras situaciones dolorosas.
La experiencia dolorosa es compleja y más rica que la mera sensación de dolor. Existen diversas estructuras físicas responsables del dolor. La corteza cerebral tendría la función de gobernar no sólo la percepción dolorosa, sino también las actitudes, las disposiciones y ciertos comportamientos. La corteza sería la responsable de los aspectos intencionales, cognitivos, concurrentes en el dolor. En suma, el dolor es una señal al servicio de la vida ante lo que representa una amenaza para la misma.
Naturaleza del dolor
El dolor es un acto de la subjetividad, un sentimiento. Santo Tomás señala diesisiete instancias afectivas. Dice el Aquinate “los hombres son victimas de muchas deficiencias”4porque su fuerza y energía vital son limitadas, todo movimiento vital consume una parte de ellas. San Agustín lo define como un sentimiento que resiste a la división. El dolor corporal intenso, patentiza en nuestra conciencia la unidad substancial de la persona; que se revela contra su disgregación. Por su parte, Bergson considera al dolor como sensación local impotente. La tendencia a la huida que provoca el estímulo doloroso está enlazada con la imposibilidad de sustraerme a la realidad dolorosa; el dolor rompe la unidad de la persona.
En un segundo nivel, la experiencia dolorosa es mucho más rica que la mera sensación de dolor. Esta última es siempre dolor exterior, causado por un mal que es contrario al cuerpo y percibido por los órganos corporales, mientras que la quiebra y el desgarro íntimo del afligido son dolor interior, o sea sufrimiento. En el sufrimiento o dolor interior, interviene la memoria, la imaginación y la inteligencia.5
Tipos de dolor
Freud distingue tres fuentes principales del dolor:
1. la enfermedad que nos hace descubrir nuestra finitud.
2. las agresiones del mundo exterior que nos hacen descubrir nuestra pequeñez e indefensión.
3. las relaciones con el prójimo que nos descubre la injusticia.
Por su parte, Scheler señala cuatro estratos en la persona:
1.somático.
2.vita.
3.psíquico.
4.espiritual.
De acuerdo con estas dimensiones existen cuatro sentimientos fundamentales: sensoriales, corporales y vitales, del Yo y de la persona. El dolor es un sentimiento del primer estrato, sensorial, referido al yo, pero no a la persona. Esa sería la diferencia entre dolor y sufrimiento (cuarto estrato). Y no solo por su intensidad, sino por su duración. El sufrimiento devora todas las perspectivas de futuro, la indeterminación de un horizonte sin dolor, afectando a ese estrato espiritual y produciendo tristeza.
Santo Tomás señala que la apetencia de placer y el anhelo de unidad o amor es causa del dolor, ya que este es un sentimiento que resiste a la división de resistencia de la voluntad y de la sensibilidad a una fuerza de potencia superior, la misma causa dolor, porque si tal fuerza tuviera la potencia suficiente para transformar el impulso de resistencia volitiva o sensitiva.
De acuerdo a los autores señalados existen tres especies principales de dolor: dolor corporal, dolor interior y tristeza. Estos corresponden al cuerpo, alma y espíritu.
Distintas actitudes ante el dolor
Para R. Spaemann la pregunta acerca del sentido del sufrimiento es la pregunta acerca de la experiencia de la falta de sentido, pues en esa experiencia consiste el verdadero sufrimiento ¿Qué sentido tiene la experiencia de lo sinsentido?
Tenemos miedo al sufrimiento y ese mismo miedo es sufrimiento. El temor ante el dolor físico es, con frecuencia, peor que el propio dolor; el miedo ante el sufrimiento es miedo del miedo. El temor ante la muerte no es miedo a estar muerto, sino miedo ante la situación en la que tengo miedo.
Es importante distinguir dolor de sufrimiento. Sufrir es un fenómeno complejo. El dolor físico, el malestar, la sensación de desagrado, no son desde el principio idéntico al sufrimiento. El sufrimiento no se identifica, sin más, con el dolor físico. Ni con cualquier tipo de malestar. Muchas veces, el temor al dolor hace sufrir mucho más que el propio dolor. El sufrimiento, no es un dolo físico o moral, sino un dolor que condena a la pasividad, donde no se puede hacer nada. En el fondo es una situación de impotencia que pide serenidad de aceptación de lo que no se puede cambiar. Hablar del tema sin haber padecido sufrimiento alguno, es lo más parecido a un ciego de nacimiento hablando de los colores. Hay un grado moderado de dolor físico que no se puede denominar sufrimiento, sólo tiene un sentido conocido, una función biológica y se acepta sin objeción A partir de un cierto grado de intensidad, el dolor físico se convierte en sufrimiento; nos condena a la pasividad. No se acierta a integrar una determinada situación dentro de un contexto de sentido; significa tristeza y pasividad o frustración. La pregunta acerca del sentido del sufrimiento es una pregunta paradójica. Ella misma es expresión de sufrimiento, de ausencia del sentido del actuar. Los amigos de Job, con sus respuestas teóricas, sólo consiguen irritarle. Dios no responde a sus preguntas, sino que le hace callar.
La sociedad moderna silencia la pregunta sobre el sufrimiento, la suprime. Concentra sus esfuerzos en la evitación y en la disminución del sufrimiento, de manera directa o indirectamente. Existe una actitud que incapacita para soportar el padecer y aumenta con ello el sufrimiento. No se enseña a sufrir, como tampoco se enseña a morir.
En la antigüedad el sufrimiento desarrollaba su rol. Dicha función hacía posible transformar, hasta cierto punto, el sufrimiento en actividad. Ej. el mendigo no es simplemente un fracasado, sino que desempeña un papel. Lo suyo no es sólo aceptar lo que le dan, no es un mero receptor, sino que él tiene algo que dar: el mendigo promete rezar por aquel que le da algo. Por ello, es importante entender que el sufrimiento no es una pura condena a la pasividad.
Interpretaciones del dolor
Son muchas las interpretaciones que se han dado del dolor y del sufrimiento. Recordemos sólo algunas:
a) El budismo considera que para anular el sufrimiento tengo que anular la voluntad. A través de la praxis meditativa debe desaparecer el Yo; de este modo, se desvanece el sufrimiento. Se trata de evitar el sufrimiento y no de plantear la pregunta sobre el sentido, porque el sufrimiento es en sí mismo lo sinsentido.
b) Schopenhauer tiene una interpretación pesimista: “Toda vida es dolor”7 Considera la apetencia al placer como carentes de satisfacción. El placer y la felicidad son vistos como ausencia del dolor. La felicidad existe cuando impedimos el deseo, evitamos enfrentamientos. Hacerse uno con la naturaleza; se trata de un cosmos estático y determinado. La felicidad consiste en disolver la subjetividad. Eliminamos el dolor aniquilando al hombre.
c) Nietzsche encarna la interpretación heroica. Dice que el dolor no tiene la última palabra: “el placer es más profundo aún que el sufrimiento”8 También señala que la causa del dolor es la subjetividad sin correlación real. Pero proclama la superioridad energética de la subjetividad sobre las fuerzas cósmicas. Si el dolor supera ciertos límites se rompe la unidad del yo, produciendo la disolución del ser humano y conduciéndolo a la misantropía y al pesimismo. Afirmando el carácter omnipotente y absoluto del propio querer.
d) La interpretación dialéctica considera que el dolor es un mal y que se debe evitar a toda costa pero a su vez es un mal que resulta necesario para el incremento y la constitución del bien y por ello es en último término un bien.
Sentido humano del sufrimiento
Lo primero que se necesita para sabes qué hacer con el dolor es aceptarlo, como algo que esta ahí, y que tenemos que encarar: es el momento dramático de nuestra existencia. Señala Lewis: “la primera y más humilde operación del dolor destroza la ilusión de que todo marcha bien”9 Nos pone en situación dramática y eso requiere un modo de expresión. Sin embargo:”el que se sobrepone a su dolor, sube más alto” (Holderlin). Quien acepta esa situación convierte el hecho doloroso en una tarea: la de reorganizar la propia vida contando con esa dramática verdad que se ha hecho presente. Así, “La enfermedad me es dada como una tarea; me encuentro con la responsabilidad de lo que voy a hacer con ella”10 El dolor “es el banco de pruebas de la existencia humana, el fuego de la fragua donde, como los buenos aceros, el hombre se ennoblece y se templa. Y, sin embargo, para los hombres frágiles y pusilánimes, el dolor puede ser ocasión del desmoronamiento definitivo.11 Cuando sufro una enfermedad, un ultraje o una desgracia no somos libres de sufrirlos o no, vienen impuestos, pero podemos adoptar ante ellos una actitud positiva o negativa, de aceptación o rechazo. En esa libertad radica la posibilidad de enriquecerse con el dolor.12 Sufrir, cuando se transforma en actitud de aceptación es algo que nos hace más libres, por eso, captamos las cosas esenciales; es crecer y madurar. El verdadero resultado del sufrimiento es un proceso de maduración; elevación o purificación. Se comprende con luces nuevas, la distinción entre lo verdaderamente importante y lo que no lo es. Yepes dice: “el dolor realiza en nosotros una catarsis, una purificación, no solo corporal, sino espiritual; nos hace menos dependiente de nuestro capricho”13. El dolor eleva al hombre por encima de sí mismo porque ayuda, le enseña a distanciarse de sus deseos. Afirma Lewis: ”el efecto redentor del sufrimiento reside básicamente en su propensión a reducir la voluntad insumisa.”14 El hombre doliente se ennoblece si ha aprendido a ser fuerte para sobrellevar su dolor. Después de los dos momentos anteriores, se puede descubrir el verdadero sentido del dolor: “yo sólo puedo afrontar el sufrimiento, sufrir con sentido, si sufro por un algo o un alguien”. El sufrimiento para tener sentido, no puede ser un fin en sí mismo. Para poder afrontarlo, debo trascenderlo:”El sufrimiento dotado de sentido apunta siempre más allá de sí mismo, remite a una causa por la que padecemos. En suma, el sufrimiento con plenitud de sentido es el sacrificio.”15 Lo que da sentido al dolor es el amor; se aguanta el sufrir cuando se ama. La fuerza para sufrir brota de los motivos que se tiene para seguir viviendo. Si estos no existen, no se aguanta una vida dramáticamente dolorosa.
La existencia del sufrimiento es un reto a la fe y a la razón. Produce daños; pero podremos hacer algo positivo si se consigue darle sentido a ese mal que se presenta muchas veces como un atentado a la existencia de Dios.
Ni la fe capacita para no sufrir, ni impide la queja inmediata, pues todo sufrimiento lleva consigo el inevitable carácter de inesperado y duro por eso, el mazazo y la rebeldía aparecen irremediablemente en la conciencia del hombre.
Frente al dolor existen actitudes. Una aceptar el dolor la otra consiste en silenciar o suprimirlo. Esto incapacita para padecerlo. Las personas se debilitan. Se trata de atontar a la persona, porque no hay respuesta para sus preguntas. No hay explicación alguna, Se esconde el dolor, la muerte etc.; no se habla de ella. No se enseña a morir y nadie aprende sobre esa realidad.
Es importante advertir que no se puede imponer el sentido, sino ayudar a encontrarlo. En esto radica la capacidad de consolar cuando es verdadero y no simplemente en la mera repetición de frases hechas. Compartir en silencio, a veces, puede ser lo mejor.
Polaino señala que el hombres doliente tiene que plantearse si va a ser feliz o no a pesar de sus sufrimientos.16 Lo primero que tiene que hacer es aceptarse a sí mismo tal como es con los sufrimientos y limitaciones.
El que ha estado en contacto con el sufrimiento, puede señalar que la persona que sufre, no pide tanto explicaciones racionales, como una actitud empátíca. Lo mismo puede suceder con las consideraciones teológicas, se queja porque no se encuentra sentido. Se necesita darle sentido porque esa situación forma parte de la vida. Sólo el sufrimiento con sentido da paz espiritual.
Ante la desgracia siempre sobran las palabras, que nunca podrán compensar la pérdida sufrida. Todo sufrimiento verdadero se experimenta como ruptura. El homo doliente dice: tengo el alma destrozada y otras cosas por el estilo.
En muchos casos el sufrimiento ennoblece, nos hace más dignos. Pero el sufrir desgasta, el dolor duele porque supone poner en juego energías vitales que consumen.
Como señalamos, la solución radica en ser capaces de encontrar ese sentido. Pero ha de ser una respuesta real. Capacidad de aceptar lo imprevisto. Superar la desesperación porque destroza. A veces cabe la actitud de echarle la culpa a otro; pero esto no resuelve nada, simplemente se transfiere el problema.
Es importante advertir, por otra parte, que la queja ante Dios por el sufrimiento, se convierte en afirmación de su existencia. Ante la realidad del sufrimiento inesperado e hiriente aparece una actitud de queja y de rebeldía ante Dios. Lo que brota del fondo del alma es la pregunta: ¿cómo es posible que Dios permita semejante cosa? ¿Qué sentido tiene las cosas que no quiero, que no he previsto y que me contrarían? pero la queja misma no deja de ser un modo de oración. Una oración que encierra una protesta y una acusación. ¿Cuál es la idea que está implicada en esa oración de queja? Dios es infinitamente poderoso e infinitamente bueno. Si no reconozco eso no lo puedo acusar de nada, puesto que existe el mal, existe Dios. Lo que hace del mal un enigma torturante es la existencia de Dios. Si Dios no existe, no hay ante quien quejarse, ni a quien pedirle cuentas.
Miedo ante el sufrimiento
Si alguien, de quien se pudiera suponer que sufre menos que otros, hablase sobre el sufrimiento, se le podría objetar:«para ti es fácil hablar; deberías antes pasar por una situación de verdadero sufrimiento: se te acabaría entonces el discurso». Pero ésta no es tampoco una réplica razonable, pues si yo sufriera de manera extrema por un instante, me encontraría entonces, de hecho, en una situación en la que nada podría decir sobre el sentido del sufrimiento.
Con todo, cuando hablamos del sufrimiento no lo hacemos necesariamente como un ciego pudiera hablar del color. Es decir, no hay límites exactos entre sufrir y no sufrir; y no los hay, porque al hombre-como dijo Thomas Hobbes -el hambre futura ya le convierte hoy en un hambriento-. Tenemos miedo del sufrimiento, y ya ese mismo miedo es sufrimiento.
Si yo estuviese hablando de un dolor físico que en este momento no tengo, o que quizá no he tenido nunca, entonces hablaría como un ciego habla del color. Pero el sufrimiento es algo distinto del dolor físico. El temor ante el dolor físico es, con frecuencia, peor que el propio dolor. Y siendo esto así, el miedo ante el sufrimiento es con frecuencia miedo del miedo. El temor ante la muerte no es en realidad miedo a estar muerto, sino miedo ante la situación en la que «mi corazón se llenará del máximo temor».
Sufrir es un fenómeno complejo. El dolor físico, el malestar, la sensación de desagrado, no son desde el principio idénticos al sufrimiento. Hay un grado moderado de dolor físico que de ningún modo podemos denominar sufrimiento, pues tiene, en la coherencia total de la vida, un sentido claramente conocido, una función biológica, y lo aceptamos sin objeción. El hambre, por ejemplo, tiene el sentido de mover a un ser vivo a que se preocupe por la comida. Una sensación aguda de hambre no supone ningún sufrimiento para el que sabe que, dentro de cinco minutos, se sentará ante una mesa bien provista. Sin embargo, la misma hambre es un sufrimiento para otra persona que sabe que, en un tiempo razonable, no va a tener nada que comer. Al hambre se le junta el miedo de un hambre mayor. El hambre pierde su sentido funcional allí donde ella es el mejor cocinero (es decir, cuando es muy grande): se convierte entonces en sufrimiento.
A partir de un cierto grado de intensidad, el dolor corporal como tales ya sufrimiento, es decir, cuando devora todas las perspectivas positivas o negativas de futuro. Si ese dolor se va, se va de una manera notablemente perfecta. Los dolores y desaparecidos gustan en cuanto tales, nada se tiene ya contra ellos; sólo queda la alegría de que han pasa do. El mal (moral) pasado, por el contrario, sigue siendo mal, y es objeto de pesar.
Decía más arriba que el mecanismo del dolor tiene ante todo un sentido biológico: precisamente el de estimular una actividad. Si consideramos el dolor en un puro plano fisiológico, como mecanismo fisiológico, y no dentro de la vida orgánica, es claro que sólo dura y actúa durante el tiempo y con la intensidad que exige su función biológica. Si sólo cupiera considerarlo de ese modo, un enfermo incurable no debería sentir ya ningún dolor, porque el dolor no desempeñaría en él, en la práctica, ninguna función. Sin embargo, el dolor continúa actuando, despliega una vida propia, llega a ser un cuerpo extraño en el ser. En lugar de estimularnos a una actividad, nos condena a la pasividad. En este sentido hablamos aquí del sufrimiento.
Allí donde no se acierta a integrar una determinada situación dentro de un contexto de sentido, allí comienza el sufrimiento. El término alemán «sufrimiento» tiene, de manera análoga a sus términos correspondientes en otras lenguas, un doble sentido. Significa tristeza (infelicidad, desagrado, ...), y también sencillamente pasividad (en el sentido de passibilitas), o, por decirlo a la moda, frustración. La pregunta acerca del sentido del sufrimiento es, ante todo, una pregunta paradójica. Ella misma es expresión de sufrimiento, de ausencia indudable del sentido del actuar. Y se atraviesa en el camino de su propia respuesta (la obstaculiza). Apenas es posible darle una respuesta teorética, pues tal pregunta quedaría resuelta si desapareciera, pero no desaparece porque se resuelva. Los amigos de Job, con sus respuestas teoréticas, sólo consiguen irritarle. Dios no responde a sus preguntas, sino que le hace callar.